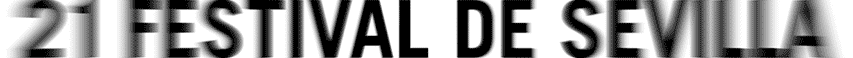Hubo un momento durante el estreno de Rendir los machos en la sección de Nuevas Olas del Festival de Sevilla (David Pantaleón) donde, hacia la mitad de la película, una señora empezó a reír a carcajadas, mucho, sin parar. Un ataque de risa desconcertante: nada allí parecía invitar a ello. En la pantalla, la pareja de hermanos protagonista comía un perrito caliente en silencio; en la sala, los espectadores miraban ese enorme plano general, también en silencio. Pasados unos segundos de locura desternillante, la señora se esforzó en aminorar su entusiasmo, seguramente al darse cuenta de que el ambiente empezaba a enrarecerse. Pero ¿qué había en esas imágenes, aparentemente anodinas, para provocar semejante reacción?
El primer largometraje de Pantaleón cuenta la historia de dos hermanos que, según una ficticia tradición canaria, tienen que llevar las cabras de su padre fallecido a otro terrateniente. Para añadirle algo de mojo al asunto, resulta que estos hermanos llevan años sin hablarse. Hasta aquí, uno se imagina una road movie de manual: dos personajes que se odian inician un viaje físico y vital hacia la reconciliación. Sin embargo, Pantaleón transita por caminos más cercanos al formalismo observacional de cineastas argentinos como Lisandro Alonso o Lucrecia Martel que a Green Book.
Es aquí donde se puede avanzar una interpretación a la risa incontrolable de la señora: allá donde no pasa nada –y en la película hay muchos ratos de esto–, puede pasar de todo. La narrativa fría de Pantaleón, compuesta casi exclusivamente por planos generales muy frontales, invita a veces a reacciones inesperadas. Cineasta que ya en sus cortometrajes había explorado la creación de extrañeza, aquí el relato esconde grietas por donde se filtran imágenes desconcertantes.
Una escena de lucha grecorromana observada por una cabra. Otra en la que un coro de ganaderos improvisa una homilía por el difunto. O, sobre todo, aquella en la que un hombre realmente bajito suelta una canción sobre cabras en una discoteca semivacía. Esta escena, que podría ser sacada de Twin Peaks: El regreso, se agradece entre tanta monotonía y aporta distinción. Quizá es aquí, en las fugas de desconcierto que ofrece la película, donde está la clave: ¿y si la risa de la señora no estaba injustificada, sino que simplemente llegó a destiempo?
Por desgracia, la mayor parte de la película se abandona a la observación lejana. Una mirada behaviorista, propia de la narrativa de Dashiell Hammett, donde todo es descriptivo y externo. Finalmente, esta decisión –que, sin duda, Pantaleón busca conscientemente– juega en contra de la película: no hay personaje ni conflicto con el que sea posible empatizar. Y, francamente, lo que sucede nunca llega a ser tan atractivo como para que el interés se sostenga en la mera observación de estos dos caminantes solitarios.
Hay veces en las que el tipo de planificación que propone es favorable. Por ejemplo, cuando en una de las escenas iniciales vemos la lucha de un personaje por subir su cabra a la furgoneta. El ensayista y crítico francés André Bazin teorizaba en uno de sus textos más famosos sobre lo que llamó “montaje prohibido”. Es decir, cuando una acción ofrece simultáneamente varios sucesos importantes, Bazin “prohibía” que el cineasta escamoteara el espectáculo con un corte a un contraplano o a un detalle. Pantaleón parece tener aprendida esta lección y, gracias a ello, no solo vemos al ganadero, sino que sufrimos con él.
Pero, como suele pasar en la vida –y en el cine desde luego que esto se cumple –, lo que es bueno para una escena puede no serlo para la siguiente. Falta ese trabajo de reflexión sobre lo que pide cada momento del relato. Por eso, quizá también esté aquí la explicación a las risas de la señora: en una película que se empeña en sacarte de ella, uno puede acabar pensando en el chiste que escuchó antes de entrar en la sala.
Por Carlos Lara